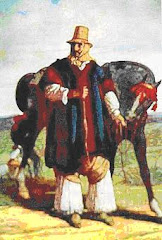FERNANDO CARRASCO PERALES
 ROXANA CARABAJAL
ROXANA CARABAJAL
 CUTI CARABAJAL Y YAMILA CAFRUNE
CUTI CARABAJAL Y YAMILA CAFRUNE
 PICHINA FERNÁNDEZ
PICHINA FERNÁNDEZ
MADRINA DEL PROGRAMA
PAOLA ARIAS

 ALEJANDRO CARRARA
ALEJANDRO CARRARA

ESTE SITIO PERTENECE A LA FOLK MDQ
EMISORA DE RADIO ONLINE
EMISORA ADHERIDA A:
COMUNIDAD ARGENTINA
DE RADIO DIFUSORES
POR INTERNET
LA MOVIDA JÓVEN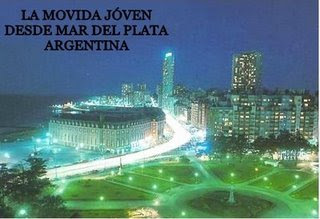
NACIÓ EN EL AÑO 2000, EN HONOR A UN GRUPO DE JÓVENES MARPLATENSES DE VARIOS GRUPOS SOLISTAS Y DUOS ASI COMO AGRUPACIONES DE DANZAS DE
EL NOMBRE
A CARGO DEL PROFESOR ALBERTO DELGADO Y JUAN CARLOS CHRISTIANSEN.
CONTANDO CON EL BLOQUE DEDICADO A NUESTROS MAESTROS DE NUESTRO FOLKLORE.
DIFUNDIENDO FESTIVALES PEÑAS ETC. COMO TAMBIE
N CANTORES LUGAREÑOS, CONSAGRADOS Y EL FOLKLORE DE IBEROAMERICA.
EL PROGRAMA ES GANADOR DE UN PREMIO FARO DE ORO COMO PROGRAMA FOLKLORICO Y EL PREMIO GAVIOTA FEDERAL COMO PROGRAMA DE MUSICA FOLKLORICA.
ADEMÁS SU CONDUCTOR PRODUCTOR Y OPERADOR FERNANDO CARRASCO PERALES ES GANADOR DEL PREMIO FARO DE ORO COMO OPERADOR Y EL PREMIO GAVIOTA FEDERAL COMO OPERADOR ESOS SON
DOS PREMIOS RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL.
EL PROGRAMA TIENE EL HONOR DE CONTAR COMO PADRINO DEL MISMO A ROBERTO CAMBARE EL AUTOR DE
Y COMO MADRINA A DOÑA PICHINA HERNÁNDEZ CUIDADANA ILUSTRE DE MAR DEL PLATA Y DIRECTORA DE
EN EL AÑO 2003 COMENZO A RECORRER EL CIBER ESPACIO Y MUCHA MAS GENTE A PARTIR DE ESE MOMENTO ES
CIRCITO PEÑERO FEDERAL DIFUSION PARA
TODO EL PAIS
AUSPICIOS DE
VESTIMENTA ARTÍSTICA Y
 VISITE NUESTRO SITIO
VISITE NUESTRO SITIO
http://www.radio-playbackblogspot.com/
VISITE ESTE SITIO Y CONOZCA
LOS NUEVOS VALORES

http://www.artistasfolkloricos
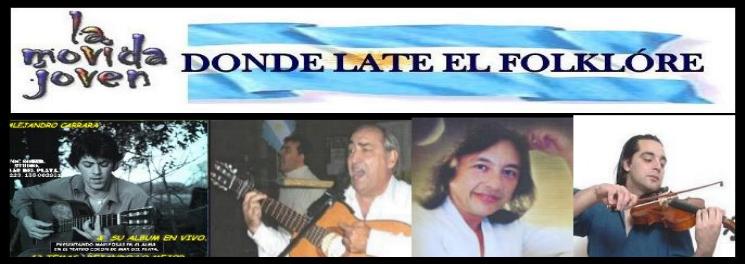

EL MATE RITUAL DE
Desde
"El mate, más que una bebida característica de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, es una tradición americana, un rito que se vive a diario, una sabiduría de la relación entre personas adultas".
Es más que una costumbre, porque el mate es un ritual de amistad. Lo primero que se ofrece al visitante en los hogares de esta parte del continente (Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur del Brasil) es un mate bien cebado.
Y también resulta un excelente compañero para hacer un alto en las largas horas de estudio nocturnas que suelen acumular los estudiantes. Porque el mate no tiene perjuicios sociales, tanto pobres y ricos, amas de casa o profesionales, se "enganchan" en la ceremonia a cualquier hora del día, ya sea con bombilla o en taza ("mate gringo"), e incluso en los saquitos salvadores para el desayuno o el tentempié en la oficina.
La zona donde crece la yerba mate (Ilex Paraguariensis) abarca el noroeste de Corrientes, Misiones, el Paraguay y el sur del Brasil, zona con clima subtropical, humedad, tierra fértil y buen sol. Otras regiones del mundo han intentado en vano producir nuestra yerba. Sólo esta parte de América es apta para cultivar este verdadero regalo de Tupá (Dios del Bien).
Tupá, el Dios del Bien, bajó a
Los indios realizaban para beberla una calabaza "caiguá" y una bombilla de caña "tacuapí". También solían masticar las hojas en sus largos viajes.
Los sacerdotes jesuitas preparaban té o infusión con la yerba y trataron por todos los medios de desterrar esa costumbre del mate en calabaza. Sin embargo fue imposible conservándose ambas costumbres hasta la actualidad.
Las misiones jesuitas invadieron los cultivos de la yerba, hasta que los expulsaron de esta parte de América en 1756. Hubo otros intentos fallidos de hacer cultivos, pero recién el 1903 se volvió a insistir en forma organizada en Misiones, y luego su industrialización se expandió exitosamente.
Más allá de la leyenda y de la tradición, la yerba mate contiene ingredientes muy importantes para el organismo. La primera es la "teína", que estimula sin causar insomnio ni agitación nerviosa. Pero además contiene vitaminas (A, B, C) y es rica en carotenos, potasio, magnesio, manganeso, sodio, hierro y fósforo.
El mate, ya sea en infusión o con bombilla ayuda en esa dolencia tan frecuente como es la pereza intestinal y favorece las funciones cardíacas y respiratoria. Como se ve, las "excusas" para tomar un mate sobran.
Apenas unos
De
Las semillas de la yerba se plantan en almácigos y recién cuando la plantita luce unos
La cosecha es el momento más importante en los yerbatales. Trabajadores "golondrina" llegan de todas partes del país para trabajar. Los cosechadores realizan una labor delicada, cortando cuidadosamente las hojas y separando las hojas aisladas.
· Sapecado:
La primera consiste en exponer las hojas al calor para destruir fermentos y evitar oxidación y pérdida del color. La hoja pierde en la deshidratación un 20 % de su peso.
· Secado:
El proceso de secado se realiza inmediatamente, por medio de corrientes de aire indirectas, con lo que nuevamente se reduce el peso, un tercio aproximadamente.
· Canchado:
La yerba está seca; el paso posterior es el triturado o canchado, luego se selecciona y se embolsa. Pero esto no acaba allí.
La yerba debe estacionarse nueve meses para que adquiera sabor y cuerpo y recién entonces se produce la molienda y el "coupage", el momento donde los expertos mezclan sabores y tipos para lograr ese blend, ese tipo tan especial que caracteriza a cada marca.
La yerba es uno de los productos argentinos más reconocidos en el mundo, aún en tierras lejanas y exóticas, y es añorada por los argentinos, que muchas veces en el exterior no la consiguen tan fácilmente para marcar y acortar de ese modo la distancia que los separan de sus afectos.
RITUAL MATERO
El mate se ceba, no se sirve. Porque cebar significa mucho más, es "mantener, alimentar, sustentar" y el ritual matero tiene justamente ese significado referido a la amistad y la hospitalidad.
El mate puede ser amargo, dulce, tereré (con agua fría) y cocido o en infusión que se denomina así mismo "yerbao".
También hay estilos. El estilo "resero o tropero" es donde cada participante toma y ceba a la vez, pasando el mate y la pava al siguiente. En la cebadura "estrella", se sienta uno de los materos en el centro y va alcanzando el mate a cada uno de los integrantes de la rueda, aunque tomando él también.
Del vocabulario matero -diferente en cada región argentina -, destacamos estos dichos:
Cuando se sirve seguido, uno tras otro a una misma persona, se dice que se "enciman los mates como mosquetes de locos"
Si el mate quema (por estar el agua muy caliente) estará "pelando un chancho"
Pero si está frío será un "mate de hospital"
Cuando queda muy dulce, pueden quejarse de que se ceban "guarapos"
Y los santiagueños (habitantes del norte Argentino) los llaman "mate misqui" cuando es el agua la que se endulza
Una bombilla que se tapa origina un "mate trancao"
El mate chato y redondo es el "galleta"
Y a uno grande en forma de pera se le llama "de camionero"
Al primer mate cebado se lo llama "el del zonzo" porque no es rico
Y al último "el del estribo"
Y, por fin cuando alguien promete algo y nunca cumple, el dicho popular dirá que es "como el mate de las Morales", porque parece que estas mujeres siempre se iban en promesas y que jamás se hacían realidad.
QUIEN FUE EL AUTOR
la calabacita que servía originariamente de recipiente al mate, los indios guaraníes la llamaban "caiguá", voz que tiene un significado muy preciso: "caá" significa yerba, "y" quiere decir agua y "gua" es recipiente. Los mismos nativos tenían un nombre especifico para la primitiva bombilla: le decían "tacuapí", porque "tacuá" significa caña hueca y "apí" da idea de alisado o lisa.
De acuerdo con esto, ¿a quién se le ocurrió ponerle "mate"?. Se dice que fueron los Españoles mismos, cuando llegaron a esta parte del continente, quienes por cacofonía y por serle más fácil de pronunciar eligieron el vocablo "matí", tal como los quechuas llamaban a la calabaza - recipiente. Este vocablo, por deformación, se transformó en mate con el correr del tiempo.
VARIEDADES
En el mate hay muchas modas y novedades. Antes, en las góndolas de los supermercados, se trataba de elegir entre variaciones de sabores y aromas, más o menos fuertes, más o menos delicados, o de yerbas con o sin palo. Luego, aparecieron las que agregaban yuyos a su composición, como el poleo, menta, peperina y melisa, y hoy están las yerbas sostificadas. Ya no hace falta las cascaritas de fruta, porque la yerba viene lista con gustos como pomelo, naranja, limón y hasta café. Igual ocurre con los saquitos para las infusiones.
Indudablemente que, desde aquella yerba a la cual los indios guaraníes llamaban "caá", y sorbían de los "caiguá" (recipiente con agua y yerba), hasta éstas, de última generación, hay un enorme salto. Un cambio que, sin embargo, no pudo modificar lo más importante, la magia del ritual y todo lo que implica ponerse a cebar un mate. Como epílogo, veamos algunas sugerencias para los cebadores en el siguiente apartado.
Instrucciones para cebar mate criollo
1. Utilizar la calabaza que se prefiera y llenarla hasta la mitad con yerba.
2. Mojarse la mano y colocarla sobre la boca del mate, agitarlo, para que el polvillo se pegue en la mano y de esa forma no tape la bombilla.
3. Colocar la bombilla, poner dos choritos de agua fría y luego el agua caliente -sin hervir- esto se hace para no quemar la yerba.
4. Desechar este primer "mate zonzo" y empezar a cebar de en serio, dejando caer el agua junto a la bombilla, pero teniendo la precaución de no mojar toda la superficie de la yerba, porque de esa manera, siempre toma los aromas y gustos poco a poco de esa parte que esta seca.
5. Si se hace dulce, agregar azúcar antes del agua, pero sólo cada dos mates, ya que sino se satura el gusto del mismo.



La "bota de potro" es, por excelencia la más típica de las prendas gauchas. Su nombre se debe a que estaban hechas de cuero de potro; podían ser tanto de caballo, yegua o potrillo, aunque se daba preferencia a los animales desarrollados, pues ese material resultaba de mayor duración.
Para hacerlas, se sacaba entero el cuero de las patas traseras de un potro; una vez limpios de todo pellejo y bien sobados, esos tubos de cuero, con la parte del pelo hacia afuera -dejándolo o afeitándolo, a gusto de su dueño- se amoldaban a las piernas y pies del hombre; el ángulo que forma el garrón servía de talonera, y la parte superior, ajustada con un tiento o liga, de caña.
Las puntas de la bota se dejaban, a veces, abiertas totalmente o en parte, y por esa abertura salían los dedos de los pies, que los jinetes llevaban desnudos para estribar "entre los dedos" o sea de acuerdo con las costumbres de aquella época.
Se llegó a comercializarse y se vendían a ocho reales las botas blancas y a seis, las otras.
Una bota similar a la descripta, menos frecuente, pues sólo la usaban los gauchos ricos o elegantes que resultaban caras y poco durables, era la que se confeccionaba con cuero de tigre o gato montés, dejándole el pelo con todo su colorido.
Se prefería la piel de caballo blanco por su aspecto delicado semejante al pergamino.
El "chiripá", cuyos antecedentes le asignan un probable origen indio, es una especie de manta, muy parecida al poncho -que lo reemplazaba, en casos de necesidad- y hasta se afirma que los primeros "chiripaes" no fueron otra cosa.
En la lengua quichua, significa "para el frío".
Las orillas se ribeteaban con trencillas, y los colores vivos, a que fueron tan afectos los gauchos, eran frecuentes, ya en un tono uniforme, ya en franjas o listas longitudinales.
Al igual que el poncho, el chiripá de vicuña (rumiante de la región cordillerana, que produce lana de excelente calidad) era expresión de riqueza y buen gusto, lo mismo ocurría con el merino negro.
El vistoso chiripá no se usó en los primeros tiempos, y puede asegurarse que como traje característico no figura sino desde 1780 en adelante.
El "Chanchero", llamado así por estar hecho, de preferencia, en cuero de chancho o cerdo, de superficie graneada, que contribuye a su mejor aspecto, era un cinto de anchura variable, provisto de dos o tres bolsillos y adornado con monedas de plata -los patacones, reales y medios, que circulaban antiguamente- y también de oro, las onzas o pelucones, bolivianos, cóndores y, en modo especial, la libra esterlina inglesa, de curso corriente en nuestra campaña.
Este cinto podía ser de una sola pieza, o de dos y prendido atrás con una o más hebillas, a efectos de graduarlo, según la cintura de quien lo usara.
La rastra, que cerraba su parte delantera, es una de las prendas gauchas que subsisten aún y quizá la que goza de mayor aceptación. Reemplaza la hebilla común de nuestro cinturón y consiste en una chapa de metal -níquel, plata u oro- de diversas formas, unas veces grabado y otras calado, monogramas hasta el nombre del dueño.
De argollitas soldadas en la parte inferior de la chapa, salen repartidas por mitades, a derecha e izquierda, ramales -cadenitas o trabas articuladas- terminados en una especie de botón que suele ser una moneda de plata o de oro, un escudo, una flor, etc.; estos botones se abrochan en los ojales correspondientes en los dos extremos del cinto, con lo que este queda sujeto y cubre el ceñidor o la faja.
Por lo que respecta al tamaño y el peso, hubo rastras de todas las magnitudes, de acuerdo con el gusto del interesado o con el volumen de su cuerpo.
Igual variedad debe anotarse en lo referente a los motivos decorativos de su labrado.
El chaleco usado por los gauchos, muy similar por su forma a los actuales, se diferenciaba de éstos en que no alcanzaba a llegar a la cintura; de ese moda, se dejaba al descubierto la rastra, verdadero lujo campero y la primera pilcha de valor que se adquiría en cuanto se disponía de unos pesos. En el chaleco, lo mismo que en otras prendas, el ribete de trencilla solía ser unos de sus principales adornos; otro, acaso el más común, era el reemplazo de los botones por monedas de metal precioso.
La chaqueta ha sido, quizás, la prenda que menos variaciones experimentó con el correr del tiempo. Poca diferencia puede establecerse entre la chaqueta de origen español, corta, de cuello volcado y con delanteros redondeados, que no se abrochaba para dejar a la vista el chaleco parte de la camisa y la rastra.
Las "blusas" no el tipo llamado "corralera", que es muy posterior, tenían forma similar a la del saco; se confeccionaban con telas livianas, sin forro, pues se usaban preferentemente en el verano. El ribete y otras aplicaciones de trencilla era el único adorno. El saco más largo y de uso común en los pueblos, no estaba desterrado, en absoluto, de la vestimenta gaucha.
En el apero gaucho de todas las regiones, pero más especialmente en el de la pampeana, el lazo y las boleadoras fueron complemento obligado e indispensable. El trenzado, de mayor o menor número de tientos, y el retorcido o torzal "pampa" y chileno se le llamaba al último, fueron comunes aquí y allá; sus diferencias residen, únicamente, en la longitud, que varía en cierto modo, y en el reemplazo de la argolla de la armada por una presilla, con ojal y botón, según se acostumbran en algunos lugares norteños.
También, puede anotarse la forma distinta cómo se lleva el lazo en el caballo; sobre las ancas o grupa, en rollos chicos, o en rollos grandes que caen detrás de la grupa y llegan casi hasta los garrones del animal.
El lazo, obligó al gaucho a crear en el apero una pieza especial, llamada "asidera", "esidera", o "cinchero" en las regiones de la pampa; centro y litoral. En ella se sujeta o prende la presilla del lazo cuando se enlaza de a caballo; es una argolla que va unida a la encimera por un correón y otras a la sobrecincha o al "pegual" (prendas que reemplazan al cinchón), por dos correas fuertes de unos 10 a 15 cm. de longitud; la argolla sirve de vértice y las dos correas se abren en ángulo para ofrecer mayor resistencia a los tirones de los animales enlazados.


687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973
|
| Estadisticas Gratis |








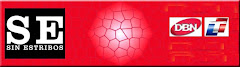











Comenzaremos aclarando que el origen etimológico de la palabra Folklore ó Folclore, proviene de la raíz "folk", que significa pueblo, gente, y de la raíz "lore", es decir, ciencia, saber del pueblo.
El 22 de agosto del año 1846, Williams John Thoms, envió una carta que se hizo muy famosa, a la revista londinense The Athenaeum, con una propuesta para utilizar esta palabra en composiciones musicales autóctonas.
Por este motivo, dicho día ha sido elegido para festejar el Día Internacional del Folklore.
Todos los hechos, costumbres o fenómenos nacidos en cualquier región de un país, se los puede considerar folklóricos, y al adoptarlos una comunidad, quedan identificados como propios y se los practica a través del tiempo, agregándole las mutaciones y adaptaciones que hacen al lugar, y entonces se produce lo que se llama folklorización o tradicionalización.
En él se encierra un saber amplio y nutrido de sucesos que se ofrece a estudio, tales como creencias, supersticiones, poesía, coplas, música, instrumentos, danzas, fiestas, ceremonias, artesanías, medios de transporte, viviendas, vestidos, cuentos y leyendas.
Este producto es el que guarda las tradiciones de un país, como reserva para las nuevas generaciones. El investigador salteño Augusto Raúl Cortázas manifiesta al respecto que "las proyecciones del folklore son legítimas cuando se afianzan en el conocimiento directo y en la documentación veraz de los fenómenos, con el estilo representativo del complejo folklórico que se trata de reflejar.
Dignamente expresadas, prestigian el folklore de un país y contribuyen a que trascienda de su realidad viviente a planos más difundidos, y a veces, más univer- sales, acentuando la personalidad cultural del país. A la inversa, las expresiones, chabacanas e irresponsables, conspiran contra el patrimonio espiritual de
De esta forma, desde una base de investigación y desde sus cimientos, se vá formando nuestro preciado acervo nativo, con el cuidado y enriquecimiento en la tarea de rescate y resguardo de todo ese conocimiento que ha nacido de la gente del pueblo, no letradas o relativamente iletradas.
Orígenes del caballo criollo de la pampa
El caballo criollo de América Latina es el descendiente directo de los caballos importados al Nuevo Mundo desde Cristóbal Colón por los conquistadores españoles durante el siglo XVI, más particularmente por Don Pedro de Mendoza en la Argentina, fundador de Buenos Aires en 1535.
Un buen número de esos caballos de guerra se hallaron abandonados o huyeron y volvieron rápidamente al estado salvaje, en un medio ambiente ideal para su desarrollo. Fueron los caballos españoles (particularmente los Andaluces), portugueses y árabes los que transmitieron su sangre y sus principales características morfológicas a la raza Criolla.
Durante cuatro siglos, la raza criolla se adaptará al medio ambiente de las grandes llanuras de América del sur y sufrirá una selección natural muy severa. Esta adaptación a las condiciones de vida del medio ambiente, le permitió desarrollar sus grandes cualidades de resistencia a las enfermedades, y de sobriedad.
Los indios, en primer lugar, los gauchos más tarde, hicieron de los Criollos su medio de transporte, su compañero de caza o de trabajo y su camarada de juego. Desde entonces, el Criollo siempre ha sido el caballo del gaucho para el trabajo con el ganado.
Su resistencia hace el orgullo de los criadores quienes organizan pruebas en distancias de 750 kilómetros que hay que recorrer dentro de catorce días. Los caballos están cargados pesadamente (110 kilos para el jinete y su silla) y deben comer solamente el pasto encontrado en la región recorrida. El caballo que termina la prueba sin que le pararan los jueces o los veterinarios perdió algo de peso pero está tan fogoso como el día de la partida.
A finales del siglo XIX, la introducción de machos europeos o de América del norte degeneró la raza. Una selección rigurosa, conducida por algunos criadores apasionados, permitió reconstituir la raza que fue admitida al stud-book argentino en 1918.
Hoy, en casi todos los países de la América del Sur, las razas descendientes del Criollo se crían y protegen. La Argentina posee el caballo Criollo más cercano al estándar de la razaEl asador ideal es una barra o planchuela de hierro, siempre de corte rectangular, siempre de un metro treinta de longitud y siempre de siete milímetros de espesor por cuatro de ancho. En la parte superior de la barra hay un travesaño (o gancho) que sirve para sujetar la carne y evitar que resbale. A él se sujeta el costillar de una ternera, la res de un "capón" (cordero) o trozos de carne vacuna. El calor necesario para su cocción – como no puede ser de otra manera en la pampa – se logra con brasas de leña, secas y aromáticas. A medida que el trámite avanza, se la aproxima al fuego sin llamas y de la primitiva colocación vertical del hierro y la carne, se pasa a un marcado ángulo abierto, hasta que el encargado del trabajo ("El Asador ") coloca el asado horizontalmente, hasta finalizar la preparación. Cada cual corta el trozo de su preferencia y come, usando como único utensillo su "facón" (cuchillo), casi siempre soportado por media galleta que hace las veces de plato. El modo de hacerlo, es tomar la carne con los dientes y cortar con el cuchillo, de abajo hacia arriba; aunque parezca fácil no lo es. No cualquiera sabe hacer un buen asado "al asador", se requiere habilidad y conocimientos especiales para lograr que la carne no se arrebate, cocinándose por fuera y permaneciendo cruda por dentro.

Breve historia del Gaucho argentino
Aunque se la utilizó en todo el río de la Plata -y aún en Brasil- no existe absoluta certeza sobre el origen de la palabra gaucho. Es probable que el vocablo quichua huachu (huérfano, vagabundo) haya sido transformado por los colonizadores españoles utilizándose para llamar gauchos a los vagabundos y guachos a los huérfanos. También existe la hipótesis de que los criollos y mestizos comenzaron a pronunciar así (gaucho) la palabra chaucho, introducida por los españoles como una forma modificada del vocablo
chaouch, que en árabe significa arreador de animales.
La denominación se aplicó generalmente al elemento criollo (hijos de españoles) o mestizo (hijos de españoles con indígenas), aunque sin sentido racial sino étnico ya que también fueron gauchos los hijos de los inmigrantes europeos, los negros y los mulatos que aceptaron su clase de vida.
El ambiente del gaucho fue la llanura que se extiende desde la Patagonia hasta los confines orientales de Argentina, llegando hasta el Estado de Rio Grande del Sur, en Brasil (gaúcho).
El proceso evolutivo del gaucho y el uso de esa palabra se desarrolló sin solución de continuidad. Distintos tipos de gaucho existieron en Argentina antes de 1810, es decir antes de ser conocidos con ese nombre. Peones de campo existieron desde que comenzaron a formarse las primeras estancias, aunque hayan sido pocas al principio. El tercer tipo -que luego se llamó gaucho alzado- existió en reducido número. Pero no fueron los primitivos peones ni los "fuera de la ley" quienes le dieron la característica suficientemente fuerte para llamar la atención.
Es indudable que el tipo de gaucho que tuvo realmente fisonomía peculiar -el primero que fue llamado así- fue el gaucho nómada, no delincuente, que estuvo implícito en el gauderío oriental del s. XVIII. Este gaucho fue algo más que un simple vagabundo. Adquirió en la Argentina, a lo largo del s. XIX rasgos propios bien definidos. Y cuando se difundió suficientemente -es decir, a medida que fue creciendo la población rural- fue llamado gaucho, como también se había llamado al paisano oriental del s. XVIII.
Hábiles jinetes y criadores de ganado, se caracterizaron por su destreza física, su altivez, su carácter reservado y melancólico.
Casi todas las faenas eran realizadas a caballo, animal que constituyó su mejor compañero y toda su riqueza. El lanzamiento del lazo, la doma y el rodeo de hacienda, las travesías, eran realizados por estos jinetes, que hacían del caballo su mejor instrumento; en el caballo criollo no sólo cumplía las faenas cotidianas sino que con él participó en las luchas por la independencia, inmortalizando su nombre con las centauras legiones de Güemes.
Fue el hombre de nuestro campo, principal escenario de su vida legendaria y real. De vida solitaria ya en grupos de tiendas, como las tribus nómades ya en racheríos aislados como en la pampa sureña.